Suche
Lesesoftware
Info / Kontakt
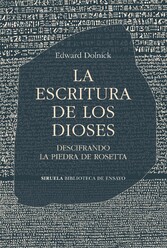
La escritura de los dioses - Descifrando la piedra de Rosetta
von: Edward Dolnick
Ediciones Siruela, 2024
ISBN: 9788410183100 , 340 Seiten
Format: ePUB
Kopierschutz: DRM




Preis: 12,99 EUR
eBook anfordern 
CAPÍTULO UNO
La carrera
En 1799, el año del descubrimiento de la piedra de Rosetta, Egipto era un páramo sofocante y empobrecido. Pero eso poco importaba. Era el antiguo Egipto lo que cautivaba a Occidente, y este nunca había perdido su poder de seducción.
Heródoto, el «padre de la historia», había sido el primer extranjero que describió las maravillas de Egipto. En el 440 a. C., hechizó a sus lectores con historias de una tierra cuyo mismo aspecto era peculiar. Egipto hacía alarde de un «clima único»3 y un río «que mostraba una naturaleza distinta de la de todos los demás». Y, lo más importante, los propios egipcios eran un pueblo cuyas «costumbres se oponían a las del resto de los hombres en casi todos los asuntos».
Egipto se diferenciaba de cualquier otro país en que era una delgada línea de verdor rodeada por miles de kilómetros de desierto a un lado y a otro. Y el Nilo se diferenciaba del resto de los ríos en que fluía de sur a norte (algo que parece contrario a la naturaleza) y, lo más importante, en que se desbordaba todos los años, aunque Egipto casi nunca viera la lluvia. Cuando las inundaciones retrocedían, dejaban una fértil tierra negra perfecta para sembrar.
El mundo antiguo giraba en torno a la agricultura, y en todo el mundo, menos en Egipto, era una cuestión imprevisible. En otras tierras, las lluvias podían llegar y traer prosperidad una temporada o podían faltar y hacer que las cosechas se secaran y las familias pasaran hambre.
Pero, Egipto, bendecida por los dioses, apenas tenía que preocuparse por eso. Aunque los cielos estuvieran permanentemente claros, la riada casi nunca faltaba, llegaba y siempre seguiría llegando, un año tras otro. Era el más raro de los dones, un milagro con garantía de eternidad. Protegidos de los enemigos por murallas de desierto al este y al oeste, por el mar al norte y por violentos rápidos al sur, Egipto se mantenía a salvo y próspero como la envidia del mundo.
Y, por encima de todo, Egipto era un país inmensamente rico. «El oro es en Egipto como las arenas del desierto»,4 observó con envidia cierto rey de la vecina Asiria en la época del rey Tut. Era casi cierto. Tut no fue nadie; el que pasó más desapercibido entre todos los faraones y, sin embargo, las riquezas enterradas con él siguen deslumbrando hasta hoy a los asiduos de museos. Fue enterrado en un sarcófago dentro de otro sarcófago y este, a su vez, dentro de un sarcófago, y el último de ellos era de oro macizo y pesaba casi cien kilos. Dentro yacía la momia, envuelta en lienzos, de Tut, con la cabeza y los hombros cubiertos por una elegante y reluciente máscara de oro que descansó allí sin ser vista por nadie durante tres mil años.
La de Egipto fue la más conocida y de vida más larga de todas las culturas antiguas. El periodo de tiempo que abarcó resulta casi inconcebible. Los faraones reinaron desde, aproximadamente, el año 3100 a. C. hasta el 30 a. C., el año del suicidio de Cleopatra. La historia de Estados Unidos apenas llega a los tres siglos. La de Egipto recorrió treinta.
Intentar colocar hitos en una cronología egipcia supone exponerse al vértigo. La Gran Pirámide y la Esfinge, los monumentos más conocidos de Egipto, son más antiguos que Stonehenge. Ambos datan de alrededor del año 2600 a. C. (frente al año 2400 a. C. que se estima para Stonehenge). Cuando se construyeron, Egipto ya tenía cinco siglos.5
Desde la época de las pirámides hasta el reinado de Cleopatra transcurrió más tiempo que desde Cleopatra a los hermanos Wright. A lo largo de casi todo ese vasto periodo, Egipto estuvo en la cima del mundo.
Y, en los dos mil años que siguieron, desde la época de Cleopatra y César hasta nuestros días, la mística de Egipto no ha desaparecido nunca. En ese país maravilloso, un viajero turco escribió en 1671 que había visto «cientos de miles de cosas prodigiosas y extrañas»6 y «ante todas y cada una de ellas nos hemos detenido en el asombro más absoluto».
Nadie, hoy en día, dedica un solo pensamiento a reinos que una vez fueron tan poderosos como Asiria o Babilonia, pero la estrella de Egipto no se ha apagado nunca. Y nunca ha brillado con más fuerza que a finales del siglo dieciocho, cuando Napoleón condujo su ejército hacia allí.
Además de los argumentos diplomáticos para invadir Egipto, hubo un motivo más simple: los héroes de Napoleón, Alejandro Magno y Julio César, habían conquistado Egipto, y él tenía que imitarlos. Se hizo acompañar de un ejército de científicos y artistas cuya misión era estudiar Egipto y llevar hasta allí las bendiciones de la civilización francesa. Y sus apasionantes relatos de las maravillas que habían visto acabarían alimentando una fiebre que se conoció como egiptomanía.
Para los europeos, la palabra Egipto conjuraba una mezcolanza de belleza (¡Cleopatra!), esplendor (¡las pirámides!) y misterio (¡la Esfinge!). Todo ello sazonado con una pizca de estremecido horror (¡momias!) que elevaba aún más el entusiasmo. (A su regreso a Francia, Napoleón obsequió a su esposa, la emperatriz Josefina, la cabeza de una momia).7
En épocas tempranas, solo los europeos más osados se habían aventurado a viajar por aquella tierra remota. Y se maravillaron ante visiones que allí, para los estándares locales, era tan rutinarias como la salida y la puesta del sol. «Vi el Nilo, al llegar, caudaloso, pero no desbordado»,8 escribió un viajero inglés llamado William Bankes en 1815. «Lo vi un mes después extenderse como un mar por toda la faz de Egipto, con aldeas que sobrenadaban su superficie y hombres y ganado que tenían que vadearlo para ir de un punto a otro».
A ojos occidentales, todo resultaba asombroso —el delgado hilo verde del Nilo sobre un vasto lienzo marrón, por supuesto, pero también las palmeras, los espejismos, las langostas, la infinita extensión de arena del desierto—. «Para un europeo, no es otro clima, sino otra naturaleza, lo que tiene ante sí», escribía Bankes.
Y ese asombro se extendía a los jeroglifos, su antiguo e imponente sistema de escritura.9 A lo largo del vasto periodo de tiempo que transcurrió hasta que la piedra de Rosetta reveló sus secretos, el misterio de los jeroglifos golpeó el rostro de cada visitante de Egipto. Provocadora, enloquecedoramente, los monumentos y tumbas de Egipto se hallaban cubiertos de complejos pictogramas —una «infinidad de jeroglifos»,10 en palabras de un explorador temprano—, que nadie sabía cómo descifrar.
Las paredes de los templos albergaban largos mensajes, al igual que cada columna de estos (y cada superficie, incluidos los techos y hasta la cara oculta de las vigas), y al igual que los obeliscos, y las incontables hojas de papiro, y los sarcófagos que encerraban a las momias, e incluso sus vendajes. «Apenas queda el espacio de una punta de punzón o de un ojo de aguja que no contenga una imagen, un grabado o algún tipo de escritura indescifrable»,11 escribió un viajero desde Bagdad en el año 1183.
Heródoto había contemplado esas inscripciones sin comprenderlas. Todos los eruditos que siguieron sus pasos —durante casi dos milenios— leyeron atentamente las inscripciones talladas en los obeliscos que los conquistadores se llevaron a casa o que los viajeros copiaron cuidadosamente. Y salieron con las manos vacías, desconcertados por aquellos misteriosos zigzags, pájaros, serpientes y semicírculos.
Frente a aquellos símbolos que no eran capaces de descifrar, podrían haber reducido los misteriosos trazos a meros elementos ornamentales. Pero hicieron justo lo contrario.
Los más profundos pensadores de Europa proclamaron que los jeroglifos eran una forma de escritura mística superior a todas las demás. Los jeroglifos no representaban letras o sonidos, como los símbolos de los sistemas ordinarios de escritura, sino ideas, según aquellos eruditos.
No se trataba, simplemente, de que los símbolos jeroglíficos expresaran significados sin palabras, como las señales de prohibido fumar que muestran un cigarrillo cruzado por una barra oblicua roja. La verdadera cuestión era que los jeroglifos no expresaban mensajes mundanos, sino verdades profundas y universales.
Lingüistas e historiadores insistieron en que aquellos extraños símbolos no tenían nada que ver con los alfabetos habituales en otras culturas. Los alfabetos ordinarios, como los que se utilizaron en Grecia o en Roma, bastaban para las cartas de amor o los recibos de impuestos, pero los jeroglifos habrían tenido un propósito más alto. Los eruditos descartaron la posibilidad de que los jeroglifos pudieran usarse para mensajes o listas corrientes —leche, manteca, comida para los niños— en la firme creencia de que cada texto jeroglífico era una reflexión sobre la naturaleza del espacio y el tiempo.
La belleza de los jeroglifos podría explicar en parte aquella equivocada reverencia. Los símbolos animales, sobre todo, parecen pequeñas obras de arte más que escritura; los mejores ejemplos parecen salidos de los apuntes de campo de un naturalista.
Cuando los lingüistas estudiaban por primera vez otras escrituras menos imponentes, tendían a equivocarse en sentido contrario —por supuesto que estos garabatos no pueden representar palabras ni letras—. Los eruditos...




